Que la obesidad es, como muchos otros, un problema de clase no es ninguna novedad.
Según la última Encuesta Nacional de Salud del INE, el 28% de los niños y jóvenes entre dos y diecisiete años de España tiene obesidad o sobrepeso. Esta cifra, que ha ido creciendo sostenidamente en los últimos años y que por sí sola ya es bastante alarmante, viene acompañada de otro dato aún más preocupante: los hijos con obesidad de trabajadores no cualificados (un 13,1%) dobla la cifra de los hijos con obesidad de directores y gerentes de grandes empresas y de profesionales tradicionalmente asociados a licenciaturas universitarias (un 4,9%). Es decir, la obesidad infantil depende del nivel económico y de los estudios de los padres y madres.
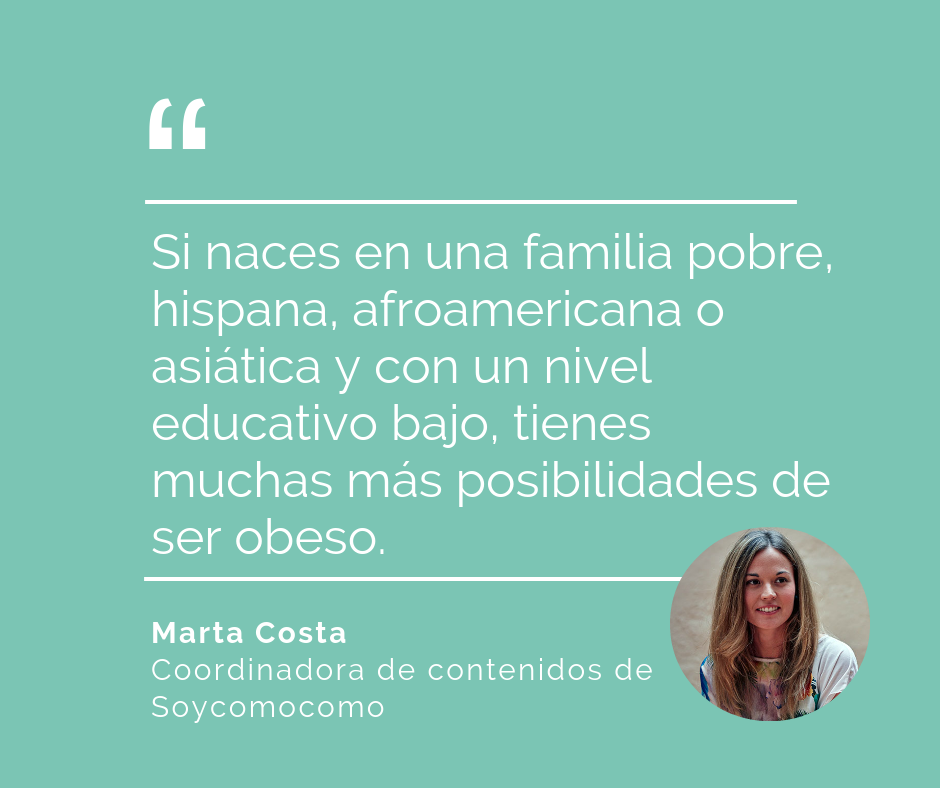
Este julio, también hemos visto como un estudio pionero demostraba que la oferta de comida basura cerca de las escuelas es mucho mayor en los barrios de rentas más bajas. Según el estudio, el 95% de las escuelas madrileñas tienen varios locales llenos de bollería industrial y bebidas azucaradas en un radio de 400 metros, es decir, a menos de cinco minutos andando. Pero el sesgo de clase aún más contundente: las escuelas de barrios humildes tienen un 62% más tiendas de este tipo alrededor respecto de las de los barrios de rentas medias; mientras que las escuelas de barrios de rentas altas, tienen un 41% menos de tiendas de este tipo que las de renta media.
Probablemente, obtendríamos cifras proporcionalmente inversas si buscáramos qué media de tiendas de fresco y de establecimientos especializados en alimentación ecológica hay en los diferentes barrios de las ciudades o en las diferentes poblaciones. Desconozco si ya hay datos que lo muestren, pero parece evidente que la concentración de tiendas especializadas en alimentación bio se encuentra en las zonas de rentas medias y altas. Y esta es solo la punta del iceberg.
De hecho, el problema empieza desde muy pequeños y se extiende a diferentes ámbitos y estadios de la vida como una mancha de aceite. En su libro sobre maternidad feminista Mama desobediente, Esther Vivas explica que la soberanía alimentaria ya empieza cuando somos bebés, con la lactancia materna, porque, a menudo, dar el pecho o el biberón no es una opción sino una imposición que depende, para empezar, de la extensión de la baja maternal que pueda permitirse la madre (los seis meses de lactancia exclusiva que recomienda la OMS son imposibles de cumplir con los escasos cuatro meses de baja remunerada). Las madres que no se pueden permitir dejar de ingresar un sueldo durante unos meses más se ven obligadas a dejar el pecho y a optar por fórmulas de cualidades diferentes que ofrece la industria. Así que ya estamos con las diferencias de clase.
El informe de Justicia Alimentaria «Mi primer veneno» ya explicaba la diferencia abismal entre la composición dos tipos de potitos de fruta para bebés de las marcas Hero y Nestlé, el convencional y el ecológico. El convencional, muy económico, estaba compuesto básicamente por agua con almidón, azúcares y otros aditivos. La gama prémium, en cambio, mucho más cara, estaba hecha de fruta ecológica en un 100%, sin aditivos, almidón ni agua. Dicho de otro modo, y tal como sugiere el informe, es posible que Hero y Nestlé ofrezcan dos productos diferentes dirigidos a dos públicos diferentes: uno con un nivel de formación alto y que suele leer e interpretar correctamente las etiquetas de los productos y el otro, acostumbrado a la comida barato y de poca calidad, posiblemente convencido de que lo que compra le aporta todos los incontables beneficios que le promete la publicidad.
Democratizar el acceso a la comida saludable en todos los sustratos sociales es absolutamente imprescindible, pero antes es necesario que democraticemos su conocimiento y la información.
Si seguimos tirando del hilo, encontraremos mil y un ejemplos que demuestran que, si naces en una familia pobre, hispana, afroamericana o asiática y con un nivel educativo bajo (bachillerato o inferior), tienes muchas más posibilidades de acabar haciendo una dieta alta en azúcares, sal y grasas, que, si perteneces a una familia blanca, rica y con estudios superiores. Es decir, muchas más posibilidades de tener diabetes u obesidad infantil, así como un montón de afecciones y enfermedades futuras directamente relacionadas.
Comer sano no debe ser una opción para los ricos. No puede ser que las familias crean que los productos procesados que dan a sus hijos son más saludables que la comida real que podrían cocinar ellos mismos y que podría ser, además, más barata. No puede ser que los padres y madres pongan el grito en el cielo cuando oyen que alguien decide dar garbanzos para desayunar a su hijo en vez de galletas y cacao en polvo.
Democratizar el acceso a la comida saludable en todos los sustratos sociales es absolutamente imprescindible, pero antes es necesario que democraticemos su conocimiento y la información.
Para ello, se necesitan más impuestos para los productos insanos, pero también menos impuestos para los frescos de primera necesidad. Hay que regular de una vez por todas la publicidad engañosa y la información de las etiquetas. Hay que regular el uso de los términos falsos y ambiguos como «100% natural» o «sin aditivos». Se necesitan ayudas para impulsar los negocios y la industria de alimentos saludables. Hacen falta dietistas y nutricionistas en los CAP y los hospitales. Hace falta una oferta alimentaria sin procesados, basada en alimentos reales y bien equilibrada en los comedores escolares públicos y privados, los centros sanitarios, las residencias para ancianos, las cantinas de las empresas… Hay que hacer frente a la industria alimentaria.


